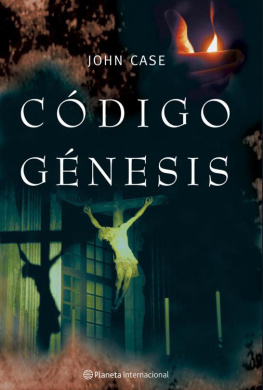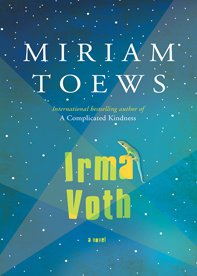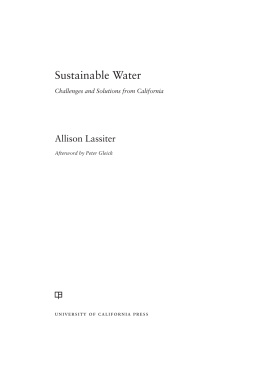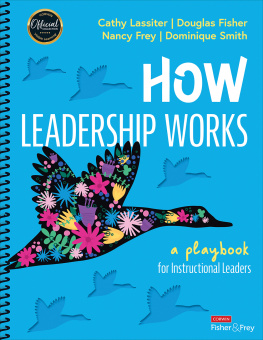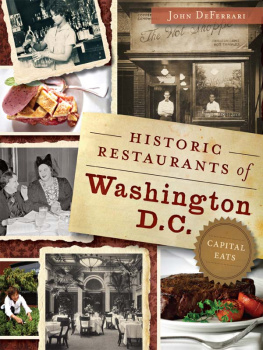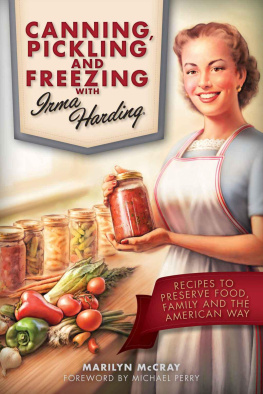Primera parte
Julio
CAPTULO 1
El padre Azetti se senta tentado.
De pie, en la escalinata de la parroquia, acarici nerviosamente el rosario con los dedos. Al otro lado de la plaza estaba su trattoria favorita. Mir la hora. Eran las dos menos veinte y estaba muerto de hambre.
Supuestamente, la iglesia deba permanecer abierta de ocho a dos y, de nuevo, de cinco a ocho. Al menos, eso deca el cartel de la puerta, y el padre Azetti tena que reconocer que el cartel tena cierta autoridad. Llevaba ah colgado casi cien aos. Aun as...
La trattoria estaba en la via della Felice; un nombre grandioso para un pequeo callejn adoquinado que se alejaba serpenteando de la plaza hasta morir en el muro de piedra que defina los lmites del pueblo.
Montecastello di Peglia, uno de los pueblos ms remotos y bellos de toda Italia, se ergua sobre un promontorio de rocas, a trescientos metros de altura sobre la llanura de Umbra. Su orgullo era la Piazza di San Fortunato, donde una pequea fuente borboteaba a la sombra de la nica iglesia del pueblo. Silenciosa y envuelta por el aroma de los pinos, la pequea plaza era lugar de encuentro de amantes y estudiantes de arte que acudan a ella por las esplndidas vistas que ofreca de la llanura. A sus pies se extenda un mosaico de cultivos, el corazn de la Italia rural, donde los campos de girasoles temblaban bajo el efecto del calor.
Pero ahora los amantes y los estudiantes estaban comiendo.
Un lujo que el padre Azetti todava no poda permitirse. Una suave brisa le llev el olor a pan recin horneado, carne a la parrilla, limn y aceite de oliva. Era una tortura.
Pero no tena ms remedio que desor las quejas de su estmago. Por encima de todo, Montecastello era un pueblo. Ni siquiera tena un hotel, tan slo una pequea pensin regentada por una pareja de ingleses. El padre Azetti llevaba menos de diez aos en el pueblo. Era un forastero; para la gente del pueblo siempre lo sera. Y, como forastero, era el blanco de las habladuras de sus vecinos, sobre todo los ms viejos, que controlaban cada uno de sus movimientos, siempre vigilantes, y ensalzaban continuamente las virtudes de su predecesor, el cura bueno. Azetti? Azetti era el cura nuevo. Si al padre Azetti se le ocurriera cerrar la iglesia un solo minuto antes de tiempo durante las horas de confesin se armara un escndalo en Montecastello.
Con un suspiro, el prroco le dio la espalda a la plaza y volvi a adentrarse en la penumbra de la iglesia. Construida en una poca en la que el cristal era un lujo, la iglesia estaba condenada a las sombras perpetuas desde el mismo momento de su edificacin. Al margen del dbil resplandor de las bombillas de los candelabros y de una hilera de velas que se consuma en la nave central, la nica iluminacin de la estructura proceda de las estrechas ventanas que se abran en lo alto de uno de los muros laterales. Aun siendo pequeas y escasas, las ventanas conseguan un efecto de gran dramatismo cuando, en algunas ocasiones, como sta, transformaban el sol de la tarde en haces de luz que descendan hasta el suelo de la iglesia. Al pasar junto a uno de los retablos de madera de caoba que marcaban las estaciones del va crucis, el padre Azetti observ con una sonrisa al penitente que lo esperaba en una de esas lagunas de resplandor natural. Se adentr en la luz, gozando del efecto visual de los haces sobre su figura. Vacil un momento, imaginndose cmo se vera la escena a travs de los ojos de otra persona. Despus entr en el confesionario, avergonzado de su propio narcisismo, y corri la cortina. Se sent en la oscuridad y esper.
El viejo confesionario de madera estaba dividido por un tabique con una celosa que se poda tapar corriendo un panel. Debajo de la celosa sobresala un pequeo estante. El padre Azetti tena la costumbre de apoyar las puntas de los dedos en este estrecho saliente mientras inclinaba la cabeza para or la confesin susurrada. Un hbito que claramente compartan muchos de sus predecesores, pues el pequeo estante estaba gastado por siglos de manos pas frotando la madera.
El padre Azetti suspir, se acerc el dorso de la mano a los ojos y mir la esfera luminosa de su mueca. Faltaban nueve minutos para las dos.
Cuando no se haba perdido el desayuno, el prroco disfrutaba de las horas que pasaba en el confesionario. Como un msico que interpreta a Bach, se escuchaba a s mismo y oa a sus predecesores en cada cambio de tonalidad. El confesionario resonaba con viejos latidos de corazn, secretos susurrados y absoluciones pasadas. Sus paredes haban escuchado un milln de pecados o, como sola decir el padre Azetti, una docena de pecados cometidos un milln de veces.
Los pensamientos del prroco fueron interrumpidos por un ruido familiar al otro lado del confesionario: el sonido de la cortina al abrirse seguido de la queja de un hombre mayor al arrodillarse. El padre Azetti respir hondo y corri el panel de madera.
Bendgame, padre, porque he pecado...
No poda ver la cara del hombre, pero la voz le resultaba familiar. Era la voz del ciudadano ms distinguido de Montecastello, el doctor Ignazio Baresi. En algunos aspectos, el doctor Baresi se pareca a l: era un forastero cosmopolita trasplantado a la asfixiante belleza de un pueblo de provincias. Inevitablemente, ambos hombres eran objeto de las habladuras del resto del pueblo e, inevitablemente, se haban hecho amigos. O, si no amigos, al menos aliados, que era todo lo que permita su diferencia de edad e intereses. La verdad era que tenan poco en comn, quitando una excelente educacin. El mdico era un septuagenario con las paredes de su casa cubiertas de diplomas y certificados que atestiguaban sus logros en la ciencia y la medicina. El cura era menos ilustre: un sacerdote de mediana edad que haba sido apartado de los entresijos de la poltica vaticana.
Las tardes de los viernes solan sentarse en la plaza, delante del caf Central, a jugar al ajedrez mientras se beban un par de vasos de vino. Sus conversaciones eran frugales y carecan de cualquier tipo de intimidad. Un comentario sobre el tiempo, un brindis por la salud mutua y entonces: jaque al rey. As, despus de ms de un ao de comentarios banales y alguna reminiscencia aislada, slo saban un par de cosas el uno del otro, pero eso pareca bastarles.
ltimamente sus encuentros haban sido escasos. El prroco saba que el mdico haba estado enfermo, pero no se haba dado cuenta de hasta qu punto. Su voz sonaba tan dbil que el padre Azetti tuvo que apretar la sien contra la celosa para poder orlo.
Y no es que el prroco sintiera especial curiosidad. Al igual que con todas las dems personas que acudan a confesarse a su parroquia, Azetti apenas escuch lo que deca. Despus de diez aos en Montecastello, se saba de memoria las debilidades de todos sus feligreses. A sus setenta y cuatro aos, el mdico podra haber tomado el nombre de Dios en vano o quiz se hubiera mostrado poco caritativo. Antes de enfermar, puede que hubiera deseado a una mujer, incluso podra haber cometido adulterio, pero todo eso haba quedado atrs para este pobre hombre, que cada da pareca ms dbil.
De hecho, en el pueblo se esperaba su fallecimiento con una vida expectacin de la que ni siquiera el padre Azetti estaba libre. Despus de todo, il dottore era un hombre rico, po y soltero. Y ya se haba mostrado generoso en ms de una ocasin con el pueblo y con la parroquia. Desde luego, pens el padre Azetti, el mdico...
Qu?
El prroco concentr toda su atencin en la temblorosa voz del mdico. Haba estado divagando, justificndose, como suele hacer la gente antes de confesarse, evitando el pecado para hacer hincapi en sus intenciones, que, como siempre, eran dignas de alabanza. Haba mencionado algo sobre el orgullo, sobre el orgullo que lo haba cegado, y, adems, estaba lo de su enfermedad y la toma de conciencia de su carcter mortal. Se haba dado cuenta de lo errneo de su comportamiento. No haba nada sorprendente en eso, pens Azetti; la perspectiva de la muerte siempre volva ms ntidas las prioridades de cada uno, sobre todo las prioridades de carcter moral. El padre Azetti estaba pensando en eso cuando el mdico por fin confes su pecado.